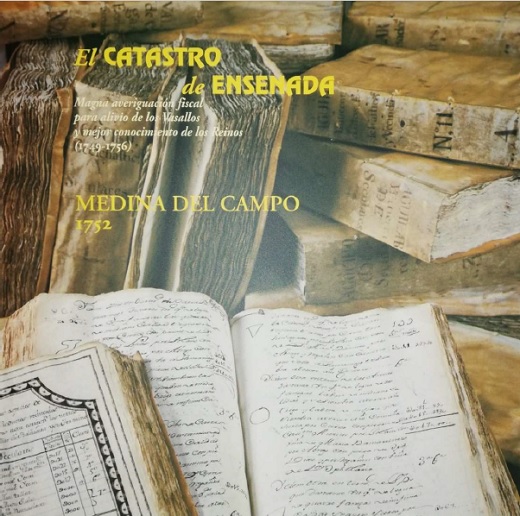| Nos encontramos en: - Personajes Históricos | |
|
ZENON
DE SOMODEVILLA Y BENGOECHEA, MARQUÉS DE LA ENSENADA
|
|
MENÚ DE CONTENIDO
- Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, (Hervías, 1702-1781)
- Habitantes de Medina del Campo desde el siglo XVI
- 30-09-08 - «Se decía que parecía buen católico, pero que no se le conoció confesor»
- 16-11-09 - La Hacienda del marqués
- 16-11-09 - Padre de la Hacienda moderna
- 10-01-10 - El catastro de Ensenada. El proyecto del Marqués de la Ensenada de una “Sola y ...
- 31-05-16 - El Marqués ilustrado, ‘medinense’ 60 años más
- 24-09-18 - Presentación del libro editado por el Ministerio de Hacienda sobre la obra Catastral ...
- 26-09-18 - La obra del Marqués de la Ensenada, referente economía española siglo XVIIi
- 26-09-18 - Medina del Campo según el Catastro de Ensenada
- 26-09-18 - El catastro de Ensenada
- 16-04-20 - Traslado de los restos mortales del Marqués de la Ensenada a San Fernando Cádiz.
- 17-05-20 - La Universidad de La Rioja disecciona el Catastro de Ensenada
- 09-05-24 - Pero, ¿qué fue la Gran Redada?
- 16-07-24 - El destierro elegante y generoso del marqués de la Ensenada en Medina del Campo.
- 09-11-14 - El Marqués de la Ensenada, el reformador que desafió a una España empobrecida y...
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, (Hervías, 1702-1781), político español, artífice de las grandes reformas administrativas de los reinados de Felipe V y Fernando VI.
Nació en Alesanco (La Rioja) el 2 junio de 1702. De origen hidalgo, debió su promoción social a sus servicios al Estado. En concreto, se formó en la escuela de José Patiño dentro de la administración naval.
 |
Comitiva de la Marina que trasladó los restos del Marqués de la Ensenada desde la iglesia de Santiago en Medina del Campo hasta la Real Academia de la Marina en San Fernando |
Tras demostrar su valía en la reconquista de Orán (1732), y en la expedición a Nápoles (1733) fue recompensado con el título de marqués de la Ensenada en 1736. Al año siguiente ascendió al cargo de secretario del Consejo del Almirantazgo, y colaboró como intendente de Marina en la reconstrucción naval.
En 1743, a la muerte de José del Campillo, pasó a encabezar la administración ocupando las secretarías de Hacienda, Guerra, Marina e Indias, y Estado. Desde esta posición abordó un amplio programa de reformas en la administración y en la hacienda, el comercio de las Indias, la construcción naval y el fortalecimiento del Ejército como base para el mantenimiento de la paz desde una postura neutral. Precisamente el empleo de la fuerza frente a Inglaterra fue el motivo de las principales diferencias con José de Carvajal, responsable de los asuntos exteriores.
Su política de regalismo extremo (apoyada por el jesuita padre Rávago) condujo a la firma del Concordato de 1753: entre otros derechos, la Corona obtuvo de Roma el patronato universal sobre los beneficios eclesiásticos.
La caída de Ensenada estuvo relacionada con la crisis política abierta en 1754, al prevalecer los intereses ingleses y antijesuitas que representaban el duque de Huéscar y Ricardo Wall. Ensenada fue destituido y desterrado a Granada, y aunque Carlos III al llegar al trono le levantó el castigo, ya no volvió a desempeñar más cargos. Murió el 2 de diciembre de 1781 en Medina del Campo (Valladolid).
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
HABITANTES DE MEDINA DEL CAMPO DESDE EL SIGLO XVI
En 1634 el Consistorio de Medina del Campo elevó al rey Felipe IV un "Memorial Histórico", atribuido al regidor medinense Don Juan de Montalvo, el cual no es más que un resumen de glorias y grandezas de la Villa, y que sirvió de complemento y aderezo a la petición y súplica de Medina tendiente al logo de resucitar las famosas Ferias mercantiles, y por ese medio salir de la decadencia y ruina en que Medina estaba sumida.
Pues bien, en ese documento, síntesis y resumen de la "Historia de Medina" de López de Osorio (1616), con ligeros aditamentos, se fijaba la población medinense en los años de mayor pujanza ferial "en dieciséis mil vecinos" equivalente a más de 60.000 habitantes.
Ya en tonos más reales se habló y fijó, a la muerte de la Reina Católica, "catorce mil vecinos" equivalente a 50.000 habitantes, teniendo en cuenta que los días de Feria eran cien al año, repartidos en dos periodos feriales de cincuenta días.
Posteriormente en el "Censo de población por provincias y partidos de Castilla la Vieja en el siglo XVI", obra de Tomás González, encontramos que en 1530, Medina del Campo tenía 20.500 habitantes estables, y Burgos figuraba con 13.325, Palencia con 13.000, León solamente contaba con 5.500, Segovia con 28.000 y Valladolid con 38.100 habitantes.
Volvemos a tener datos fidedignos en el año 1561, con una población estable de 16.800 habitantes, albergados en 2.729 casas, en gran parte de obra considerada nueva, al ser edificadas y ampliadas las incendiadas en aquél trágico 21 de agosto de 1520, con ocasión de las guerras de las Comunidades.
La decadencia económica de las Ferias medinenses llevó aparejada la demográfica y urbana,culminándose aquella con la suspensión de pagos de la Hacienda Real en 1575, y la de 1596, que fueron seguidas de grandes ruinas y "bancarrotas" de los principales banqueros y asentistas de España y Europa.
Todo ello queda reflejado en el censo de ese 1596, en el que figuran 9.590 habitantes y registradas 110 casas hundidas, y 376 cerradas sin habitar; este panorama de ruina y desolación se irá acentuando durante todo el siglo XVII, encontrándonos en 1631 con una población medinense de 5.500 habitantes, en 1640 son mil menos y en 1648 el censo era de 3000 habitantes.
Este espectacular descenso de población se refleja en casi quinientas muertes habidas en el hundimiento de las bóvedas de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de PP. Agustinos, acaecida en la tarde del Viernes Santo de 1629, en el que murieron 138 personas de forma inmediata, con cerca del doble de heridos graves.
En este siglo, en 1674, según el catedrático Felipe Ruiz, mi admirado amigo, la población medinense era de 942 vecinos, con clara recuperación respecto a los 650 vecinos de 1646 y 1648 (no habitantes).
En pleno siglo XVIII, ya en 1752, el Catastro de la Ensenada consigna en 5.050 habitantes la población de Medina, acusándose un receso en el censo de Floridablanca de 1787, que nos da 3.454 habitantes que quedaron reflejados en los aspectos urbanísticos y monumentales medinenses, por el académico Antonio Ponz en su "Viaje por España".
Durante los primeros años del siglo XIX la ruina y despoblación de Medina del Campo sigue aumentando, agravado todo por la guerra de la Independencia y las carlistas, y así en el censo fiable, el de 1848, la población de Medina era de 780 habitantes, la menos documentada; ya en el año 1861, en que llega el ferrocarril a Medina, pasamos de 1.500 moradores y en 1880 se llega a las 2.950 habitantes.
Inicia la Villa del siglo XX con un censo de 3.971 habitantes, pasando ya a 8.854 en 1910; se llega a los 10.441 en 1920, en 1930 se pasa a 12.295, y en el censo de 1940, a pesar de las sensibles pérdidas de vidas humanas derivadas de la Guerra Civil (1936 - 1939), se registraron 13.007 habitantes.
En 1950 se llegó a los 14.288 habitantes, 14327 en 1960, alcanzándose los 16.518 habitantes en 1970, los 19.231 en 1980, y en 1985 llegamos a 19.912 habitantes, siendo el año del V Centenario (1992), cuando Medina del Campo pasó los "míticos" 20.000 habitantes.
A primeros de enero del año 1995, según datos facilitados por el Excmo. Ayuntamiento, el censo de población era de 20-139 habitantes.
Como dato curioso, añadiremos que, concretamente en 1591 el clero regular (frailes y monjas) sumaban un total de 252, distribuidos en aquella Medina en franciscanos 50, franciscanos descalzos 15, promostatenses 12, benedictinos 3, dominicos 30, agustinos 32, jesuitas 30, trinitarios 24, carmelitas descalzos 32 y carmelitas descalzas 24.
En cuanto al total de monjas eran 222; profesas 70 en Santa María la Real (dominicas), Santa Clara 40, Trinitarias de la Composición 16, Agustinas de la Penitencia 28, Franciscanas de la Visitación 31, y doncellas de Santa Isabel 35.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
30-09-08 - «Se decía que parecía buen católico, pero que no se le conoció confesor»
- M. A. R. | LOGROÑO
Urdáñez leyó su trabajo del Marqués de la Ensenada
Llegó a ostentar el Toisón de Oro, la máxima distinción.
El catedrático de Historia Contemporánea. José Luis Gómez Urdáñez, trazó una biografía de urgencia de don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada para el común, un riojano de Hervías que «nació en cuna humilde». Había muchos hidalgos jornaleros en La Rioja y, además, quedó huérfano a una corta edad. El profesor describe al riojano como «pequeño de estatura, agraciado, simpático y jovial; oía más que leía». Su investigación sigue las peripecias de quien fue marqués de la Ensenada. ¿Cómo era? Pues adicto al 'brazo jesuítico. Fue ministro de cuatro secretarías. Gómez Urdáñez. Se decía de él que «parecía buen católico pero no se le conoció confesor». Se inició como marino participando en la conquista de Orán.
El autor evoca las grandezas y miserias del riojano. Como cuando se decía que el Rey Carlos III «le hacía menos caso que a sus perros», o ese momento en el que pensaba que sustituiría a Esquilache y comprobó que el rey no sólo no le hacía ministro, sino que le desterró a Medina del Campo.
Recuerda el catedrático que sus restos reposan en el Panteón de Marinos Ilustres, junto con los de grandes héroes de la Marina Española, como Jorge Juan, su gran amigo. La Armada reverencia a Ensenada. Existe desde tiempos muy pretéritos siempre un buque con su nombre.
Sostiene el autor de la lección inaugural que «La Rioja no ha olvidado a uno de sus hijos más leales». Y rememora que «hace seis años, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento, Hervías y Alesanco celebraron la onomástica, ahora ya sabiendo que Zenon nació en Hervías, donde se le bautizó un 25 de abril de 1702. El hidalgo pobre y pronto huérfano llegó a ostentar el Toisón de Oro, la máxima condecoración que un español puede recibir de sus reyes».
Por fortuna, el trabajo del especialista en Historia Contemporánea no se reduce sólo a unos folios que pronto pasarían a un cajón. La UR convino con acierto editar una publicación conmemorativa, sin grandes pretensiones en su diseño, que ayer fue distribuida a las autoridades e invitados a la apertura del curso académico 2008/2009. Debe reiterarse que el experto ayer enseñó deleitando a una audiencia variopinta.
A Ensenada la historia le ha catalogado como un ministro ilustrado con sus mejoras en la navegación fluvial, creación de fábricas, desarrollo del comercio de las colonias, etcétera. Fueron impuladas por él al servicio del Ejército la de paños de Ezcaray o la de cáñamos y linos de Cervera del Río Alhama.
El trabajo está repleto de referencias riojanas. Sirva como ejemplo cómo se cuenta que los hermanos logroñeses Delhuyar espiaron por Europa «el arte de compactar metales», o sea, la técnica de construcción de cañones.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
16-11-09 - La Hacienda del marqués
La exposición 'El Catastro de Ensenada', exhibida en Toledo, muestra el trabajo realizado en el siglo XVIII para una reforma fiscal que no llegó a ejecutarse. Fuente: J. V. MUÑOZ-LACUNA | TOLEDO
Mil jueces, 6.000 técnicos y 90.000 peritos trabajaron durante cuatro largos años a mediados del siglo XVIII recorriendo todos los municipios de la Corona de Castilla con la misión de realizar un exhaustivo censo de población, tierras, oficios e impuestos.
El objetivo de su promotor, Zenón de Somodevilla, I Marqués de la Ensenada (Hervias, La Rioja, 1702 - Medina del Campo, Valladolid, 1781), era contar con datos objetivos para ejecutar una reforma fiscal que sustituyera las injustas y complicadas rentas provinciales por un solo impuesto: la «Única Contribución».
Este ensayo de reforma fiscal nunca llegó a aplicarse, pero su abundante documentación constituye hoy un material valiosísimo para conocer cómo era la España de mediados del siglo XVIII. Una selección de estos documentos se muestra hasta el 9 de diciembre en la iglesia de San Román, de Toledo, en la exposición «El Catastro de Ensenada».
La exposición muestra la evolución de los instrumentos utilizados por el Catastro desde el reinado de Fernando VI hasta nuestros días y su eje es la minuciosa labor que encargó el Marqués de la Ensenada, considerado el fundador de la Hacienda moderna española. Desde 1750 hasta 1754 hubo que recorrer todos los rincones de la Corona de Castilla -la actual España a excepción de Canarias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana- para formular 40 preguntas a las autoridades locales en asuntos como actividades industriales o comerciales, número de tabernas, molinos, puentes, ferias, escribanos, arrieros y canteros o impuestos y rentas reales. Llegaron a contabilizarse árboles y cabezas de ganado y a medirse tierras para certificar la veracidad de las respuestas.
Toda una radiografía de la España de finales del Antiguo Régimen que fue fácil de confeccionar en el caso de los grandes núcleos de población de La Mancha. pero muy difícil en Galicia y Asturias por su complicada orografía y su dispersión geográfica. Incluso se descubrió que una pequeña localidad, Carrascosa del Tajo, entre las provincias de Soria, Guadalajara y Cuenca, jamás había tributado en ninguna de ellas por su carácter fronterizo.
El resultado de tan minucioso trabajo fue un «rico patrimonio documental con que contamos hoy», según Luis Martínez, director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla-La Mancha, que es uno de los organizadores de esta exposición junto al Ministerio de Economía.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
16-11-09 - Padre de la Hacienda moderna
Toledo inaugura una exposición sobre el catastro del marqués de la Ensenada, el primer intento serio de reforma fiscal en nuestro país.
Fuente: J. V. MUÑOZ-LACUNA | COLPISA TOLEDO
Mil jueces, 6.000 técnicos y 90.000 peritos trabajaron durante cuatro largos años a mediados del siglo XVIII recorriendo todos los municipios de la Corona de Castilla con la misión de realizar un exhaustivo censo de población, tierras, oficios e impuestos. El objetivo de su promotor, el riojano Zenón de Somodevilla, I marqués de la Ensenada (Hervías-Alesanco, La Rioja, 1702-Medina del Campo, 1781), era contar con datos objetivos para ejecutar una reforma fiscal que sustituyera las injustas y complicadas rentas provinciales por un solo impuesto: la 'Única Contribución'.
Este ensayo de reforma fiscal nunca llegó a aplicarse pero su abundante documentación constituye hoy un material valiosísimo para conocer cómo era la España de mediados del siglo XVIII. Una selección de estos documentos se muestra hasta el 9 de diciembre en la iglesia de San Román, de Toledo, en la exposición El Catastro de Ensenada.
La exposición muestra la evolución de los instrumentos utilizados por el Catastro desde el reinado de Fernando VI hasta nuestros días y su eje es la minuciosa labor que encargó el marqués de la Ensenada, considerado el fundador de la Hacienda moderna española. Desde 1750 hasta 1754 hubo que recorrer todos los rincones de la Corona de Castilla -la actual España a excepción de Canarias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana- para formular 40 preguntas a las autoridades locales en asuntos como actividades industriales o comerciales, número de tabernas, molinos, puentes, ferias, escribanos, arrieros y canteros o impuestos y rentas reales.
Llegaron a contabilizarse árboles y cabezas de ganado y a medirse tierras para certificar la veracidad de las respuestas.
Toda una radiografía de la España de finales del Antiguo Régimen que fue fácil de confeccionar en el caso de los grandes núcleos de población de La Mancha pero muy difícil en Galicia y Asturias por su complicada orografía y su dispersión geográfica
Visitas abiertas
Incluso se descubrió que una pequeña localidad, Carrascosa del Tajo, entre las provincias de Soria, Guadalajara y Cuenca, jamás había tributado en ninguna de ellas por su carácter fronterizo.
El resultado de tan minucioso trabajo fue un «rico patrimonio documental con que contamos hoy», según dice Luis Martínez, director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla-La Mancha, que es uno de los organizadores de esta exposición junto al Ministerio de Economía. 'El Catastro de Ensenada' puede visitarse de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:15 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Para conocer la renta real de un país nada mejor que averiguar cuántos bienes tienen sus habitantes, también los eclesiásticos y los nobles. «Que pague cada vasallo a proporción de lo que tiene, siendo fiscal uno de otro para que no se haga injusticia ni gracia», llegó a escribir el marqués de la Ensenada en sus informes a Fernando VI para justificar esta iniciativa que pretendía sanear la hacienda pública, en bancarrota por los gastos de las guerras en Italia para lograr tronos para los hijos de la reina Isabel de Farnesio.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
10-01-10 - El catastro de Ensenada. El proyecto del Marqués de la Ensenada de una “Sola y Real Contribución”.
Fuente: http://palomatorrijos.blogspot.com/
El proyecto del Marqués de la Ensenada para reformar el sistema tributario de Castilla responde a las inquietudes de la nueva dinastía que reina en España y por ello, aunque sólo sea de un modo muy general, es necesario que nos detengamos en la importancia y en las repercusiones que tendrá para nuestro país la llegada de la dinastía francesa de los Borbones. El panorama de la Hacienda Real que la Única Contribución intentará reformar es uno de los aspectos mas importantes para conocer la importancia y el alcance que tuvo la Averiguación Catastral. Parte importante de este trabajo se centra en el proyecto de Ensenada y en el proceso formal de su ejecución y realización. El costo de este proceso se elevó a cuarenta millones de reales, la séptima parte del presupuesto anual del estado. La cantidad de dinero invertida en la realización de las averiguaciones catastrales no fue inútil pues, aunque el proyecto no entrara nunca en vigor, los datos obtenidos han supuesto una ingente formación para investigaciones posteriores y una fuente documental de importancia relevante para conocer la situación de España a mediados del siglo XVIII.
El Catastro de Ensenada es el primer intento para pasar en el aspecto fiscal desde una concepción patrimonial en la que los territorios son posesión de la Corona, y por ello el Rey es el receptor de los impuestos, a una idea plenamente moderna de la recaudación fiscal en la que los impuestos tienen la finalidad de atender los gastos de funcionamiento del Estado no estando nadie exento de contribuir fiscalmente en razón de sus posesiones e ingresos. En el siglo XVIII, los políticos reformistas se preguntaban a dónde iba a parar el dinero recaudado por una administración donde era muy difícil saber cual era el grado de fiscalidad y cuales eran los ingresos de las haciendas locales y de la Hacienda Real. Para el Marqués de la Ensenada las alcabalas y los millones habían sido un desastre para Castilla, “pues, contribuyendo a proporción mucho menos el rico que el pobre, éste se halla en la última miseria y destruidas nuestras fábricas”. Esta visión negativa y bastante pesimista de lo que era y había significado el sistema impositivo castellano ya había sido expuesta a finales del siglo XVII por los llamados políticos arbitristas en su búsqueda de soluciones para los “males de Castilla” desde los último años del siglo XVII.
El debate sobre el Catastro debemos situarlo en plena época de la Ilustración y del Despotismo Ilustrado; el Rey con un poder absoluto tiene como finalidad de su reinado buscar el progreso y la felicidad de sus súbditos.
Las operaciones que pusieron en marcha la realización de la encuesta catastral comenzaron en el año 1750 y no se cerraron definitivamente hasta el año 1759. El proceso catastral se desarrolló dentro del marco legal que recoge en el Real Decreto y en las Instrucciones de 10 de octubre de 1749. El término Catastro se entiende en la actualidad como censo oficial estadístico de la riqueza urbana y rústica de un país. Catastro es, también, un pago sobre rentas fijas y posesiones, pues tras la averiguación catastral se había previsto establecer una contribución única o catastro. Esta contribución consistiría en el pago anual de un porcentaje sobre la base imponible resultante del valor dado a los bienes y rentas. El Catastro fue el proyecto de reforma más importante en la historia tributaria hasta el siglo XIX, y, aunque lleva el nombre de Ensenada, fue planeado, con anterioridad al que aquí nos ocupa para el Reino de Castilla, por el ministro José Patiño para Aragón y Cataluña, según decreto de 16 de octubre de 1716. En Aragón, la reforma tributaria recibió el nombre de Real Contribución Única, en Valencia de Equivalente y en Mallorca de Talla. Navarra y el País Vasco siguieron conservando sus haciendas forales y contribuían a la Hacienda General con el llamado Servicio en Navarra y Donativo en el País Vasco. En Cataluña la reforma tributaria se hizo mediante repartos globales de sumas fijas, pero sin conocimiento directo de las posibilidades del contribuyente. Por el contrario, el objetivo del Catastro castellano era que los contribuyentes pagaran de una forma proporcional y equitativa a sus bienes. Las cuotas personales a satisfacer en concepto de tributación se fijarían a través de los municipio y los gremios. El Catastro en Cataluña intentó ser el principio de un sistema fiscal que buscaba la justicia impositiva. Al comienzo fue muy protestado, pero se fue introduciendo de acuerdo a las circunstancias que iban permitiendo las posibilidades económicas catalanas hasta convertirse en un sistema ágil y beneficioso hasta el punto en que debemos buscar en él una de las causas del triunfo de la economía catalana en el siglo XVIII. Pero el catastro en Castilla, como veremos, no correría igual suerte.
Los bienes a catastrar se dividieron en dos grandes grupos, el de los bienes reales y el de los bienes personales. Los bienes reales incluían los ingresos derivados de la explotación agrícola y ganadera de las fincas rústicas y los alquileres o rentas obtenidos de otras propiedades rústicas y urbanas como podían ser fabricas, molinos y batanes. Bienes reales eran considerados también los ingresos por diezmos y censos. Para valorar las fincas rústicas se hizo un claseo en treinta y dos tipos en una escala que iba desde los 1.050 a 0 reales de valor asignado a la producción en dinero que podía obtenerse de un almud de tierra. Nadie estaba excluido de tributar por sus bienes reales. Los bienes personales eran las utilidades derivadas del trabajo en actividades artesanales, profesionales, comerciales y mercantiles. Estaban exentos de pagar por estos conceptos los nobles, hidalgos, eclesiásticos y funcionarios. Pero, no sólo se opusieron al Catastro las clases privilegiadas que podían ver en peligro su exención fiscal, sino que también se opusieron a la Única y Real Contribución algunos políticos reformistas como el ministro Floridablanca que pensaba que el Catastro “era una novedad que podía poner en peligro el orden económico de la nación”. Aunque la población española era poco favorable a los cambios y los estamentos privilegiados no aceptaban fácilmente las reformas, los ilustrados intentaron encontrar y poner en marcha, muchas veces en contra de la opinión pública, las soluciones para los llamados “males de España”.
Reducir a una “Sola y Única Contribución” los Millones, Alcabalas, Cientos, Servicio Ordinario y Extraordinario, las Rentas Provinciales de Castilla, y proceder a la centralización y organización de su cobro era la intención del Catastro tal y como se recoge en el Real Decreto de 10 de octubre del año 1749.
Se han cumplido ya más de doscientos cincuenta años del nacimiento del Marqués de la Ensenada y del comienzo de la encuesta catastral, uno de sus más importantes proyectos para las tierras de la Corona de Castilla. El proyecto del Catastro, concebido y realizado hasta donde fue posible durante los años en que fue ministro de la Real Hacienda, nunca llegaría a tener una aplicación práctica para la reforma tributaria en Castilla. Antes de iniciar una aproximación a los aspectos formales y de ejecución del Catastro vamos a conocer al protagonista de lo que conocemos como Catastro de Ensenada. Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea nació en Hervás (La Rioja) en el año 1702. Desde muy joven sirvió a la Corona en España e Italia. En este país conoció los catastros de Milán del año 1718 y los realizados en Saboya en el año 1728 y pudo pensar en lo conveniente de este audaz proyecto cuando en España asumió tareas de gobierno, teniendo ya el precedente del realizado por José de Patiño. Como reconocimiento de los servicios prestados en Italia a la Corona fue nombrado I Marqués de la Ensenada. En 1743, Felipe V le encarga, a la muerte de José de Campillo, los asuntos de Hacienda, Guerra, Marina e Indias como Secretario de Estado, cargo equiparable a los actuales ministerios. En 1746, Fernando VI, al heredar la corona, le mantuvo en estos cargos. En el año 1749 empiezan a promulgarse los Decretos Reales, que pondrán en marcha el proyecto de Única Contribución, desde el Despacho de Hacienda. A pesar de estar en pleno proceso de ejecución de la averiguación catastral en 1754 Fernando VI lo destierra a Granada bajo acusaciones de traición y en 1757 el destierro se traslada al Puerto de Santa María (Cádiz). Carlos III le levanta el destierro en el año 1760, aunque en 1766 es de nuevo desterrado en Mediana del Campo. En esta población muere el Marqués de la Ensenada en el año 1781.
Del Marques de la Ensenada, como político representante del reformismo borbónico, también podemos decir que se preocupó de otros aspectos que necesitaban en España un gran cambio. En un memorial del año 1748 recogía la necesidad de realizar una cartografía adecuada de España; necesidad a la que en parte responde la Cartografía de España de Tomás López, considerada el mapa del Antiguo Régimen. En los años de su ministerio, desde 1743 a 1754, además de lo ya mencionado, consiguió la modernización de la Marina, construyó dársenas en los puertos de El Ferrol, Cartagena y Cádiz y mejoró el sistema de comunicaciones, mejora que se puede ejemplificar en la construcción de un camino desde Burgos a Santander por Reinosa y en la apertura del puerto del León en la Sierra de Guadarrama. Ensenada estableció un programa de formación de científicos y técnicos en el extranjero e impulso una política de reforestación para completar sus reformas de la Marina y aumentar la disponibilidad de madera para la construcción de barcos. Pero, su figura también está rodeada de sombras y se le acusó de enriquecimiento a costa de sus cargos políticos. Estas acusaciones y otras actuaciones políticas ocasionaron su caída en el año 1754. A su muerte, el inventario de sus bienes le hacía dueño de importantes colecciones de bienes artísticos. El Marqués de la Ensenada se nos presenta, al igual que otros políticos, como una figura llena de buenos propósitos, no conseguidos en todos sus aspectos, y al mismo tiempo victima de su poder y de sus aspiraciones personales.
Para hacer posible la reforma del sistema fiscal y la implantación de la Única Contribución se pone en marcha en la Corona de Castilla la averiguación catastral con la finalidad de conocer, registrar y evaluar los bienes, rentas y cargas de los vecinos de los territorios de este Reino. Una vez realizada la averiguación catastral de la riqueza del reino de Castilla, el siguiente paso era establecer las cargas fiscales como un pago anual único sobre una base imponible resultante del valor dado a bienes y rentas y reuniendo en un sólo impuesto el complejo sistema de Rentas Provinciales. Era la primera vez que se procedía a controlar las haciendas, rentas, beneficios y utilidades, lo que iba a suponer poner en peligro la situación de los estamentos privilegiados.
El objetivo del catastro era gravar las rentas obtenidas de la propiedad de la tierra o de la actividad profesional, aunque en muchos casos se mezclan productos brutos y netos lo que dificulta obtener valoraciones fiables. Este hecho se refleja, sobre todo, al tratar el tema de los salarios, jornales, sueldos y utilidades como retribuciones por el trabajo personal. Estos conceptos unas veces aparecen como rendimientos netos y en otras ocasiones como rendimientos brutos.
El proceso de “Averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los Reinos” se inició en abril de 1750 y se dio por finalizado en el mismo mes del año 1756, aunque toda la documentación a elaborar no se terminó de redactar hasta el año 1759. Los seis años de averiguación catastral suponen un tiempo record para la realización de una tarea de esta envergadura en unos años donde no había ningún tipo de ayuda técnica. El principal motivo para la realización de este proyecto era la reforma del complejo sistema fiscal de las tierras de Castilla. Este sistema era en su planteamiento injusto, pues la riqueza estaba en manos de dos estamentos privilegiados, nobleza y clero, y era el estado general, el pueblo; es decir, los pecheros, los que pagaban los tributos. Los impuestos se recaudaban mayoritariamente mediante imposiciones sobre los consumos lo que suponía una tributación mediante impuestos indirectos. Los estamentos privilegiados, que disponían de una producción propia de productos de consumo, no tenían que recurrir por ello al abastecimiento público por lo que nobles y eclesiásticos estaban en la práctica exentos de cargas fiscales a través de la tributación indirecta. La reforma de Ensenada quiere superar esta situación y establecer un sistema impositivo que grave a cada uno según sus propiedades o sus rentas, pero para ello era necesario conocer lo que poseen y lo que ingresan tanto los miembros de los estamentos privilegiados como los pertenecientes al pueblo llano.
El Catastro del Marqués de la Ensenada proporcionará un censo oficial estadístico de la riqueza urbana y rústica de Castilla para establecer en base a él una contribución real sobre rentas fijas y posesiones. El Catastro fue una averiguación de la riqueza de ciudades, villas y aldeas por desplazamiento de un grupo de funcionarios, llamado audiencia, que venía a ser un equipo de averiguación. Para llevar a cabo, precisamente, la averiguación de la riqueza generada por la tierra los propietarios debían declarar en sus Respuestas Particulares la extensión, calidad y dedicación de sus parcelas, aunque no se pedía la declaración del capital generado por las producciones. La valoración de lo que la tierra podía producir se hacía por los funcionarios del catastro en las Contadurías de Hacienda de las intendencias en base a unos formularios que estimaban el precio de un almud de tierra según su calidad, el cultivo al que estaba destinado y el precio de la producción generada anualmente. La valoración obtenida se anotaba en los márgenes de cada una de las parcelas declaradas. Los formularios manejados daban valoraciones brutas y para pasarlas a productos netos o beneficios de explotación se descontaba de la valoración la mitad para gastos de labores y aperos, siembra y pago del diezmo y se dejaba la otra mitad como percepción líquida, añadiéndose los beneficios que se obtenían por lo que se pudiera ingresar por derechos de monte, pastos, prado y matorrales.
La realización de las averiguaciones para conocer la riqueza de los habitantes de Castilla generó una gran base documental. A pesar de que el fondo documental resultante de los procesos de averiguación se ha perdido en gran parte el conservado ha permitido hacer un gran estudio económico de los hombres y territorios de este reino a mediados del siglo XVIII. Esta base documental se estima en 78.527 volúmenes, que se centralizaron en las Contadurías de Rentas Provinciales en las capitales de las veintidós intendencias de la Corona de Castilla. El Reino de Castilla estaba integrado por los territorios de las dos Castillas, Galicia, Extremadura, Andalucía, Murcia y de las Islas Canarias, que no llegaron a catastrarse. Las averiguaciones debían realizarse en 15.000 de las 22.000 poblaciones que integraban los territorios del reino de España y afectaban por igual a sus vecinos seculares y eclesiásticos.
Las Respuestas Generales de las poblaciones castellanas fueron la primera documentación iniciada en el proceso catastral y también la primera terminada en las Contadurías de las intendencias, según Orden de la Real Junta de Única Contribución del 11 de mayo de 1753 en la que se recogían las actuaciones para el cierre de la averiguación. De las Respuestas Generales quedan 672 volúmenes en el Archivo Histórico de Simancas y otros con las rectificaciones y comprobaciones que se pedían y hacían cuando había datos que se necesitaba contrastar. Igualmente, al Archivo Histórico de Simancas pasaron 2.289 libros y 2.047 legajos existentes en Madrid en la sede de la Real Junta de Única Contribución. Los archivos históricos de muchas provincias también disponen en sus fondos de parte del material de las averiguaciones realizadas en sus municipios, como ocurre en el caso del Archivo Histórico Provincial de Cuenca. Algunas provincias disponen de la documentación prácticamente completa y en excelente estado de conservación. Pero como ya hemos dicho la averiguación catastral resultó inútil. Se sucedieron las protestas y reclamaciones, sobre todo por parte del estamento eclesiástico, cuando se intentó que la contribución del clero a los gastos de Estado aumentase. La implantación de la Única Contribución se fue aplazando y al final se abandonó el proyecto que ha quedado como un documento histórico, social y económico de primer orden. La Hacienda Española seguiría siendo injusta, complicada y con grandes desigualdades contributivas entre los distintos reinos de la Corona, a pesar de que en 1725 se sustituye el arrendamiento del cobro de los impuestos por la administración estatal directa.
El intento del Marqués de la Ensenada de conocer la situación de las tierras de Castilla y sus habitantes tiene una sucesión formal en el Interrogatorio del año 1802. En este año el Secretario de Estado y Hacienda, don Miguel Cayetano Soler, ordenó una “Averiguación sobre las condiciones de la agricultura de todos los pueblos”. La finalidad de este Interrogatorio era conocer la cantidad, calidad y destino de las tierras de cultivo para hacer una división agrícola de España. Para su realización se mando un cuestionario a las distintas localidades que se interesaba por el estado de la agricultura, la distribución de la propiedad y las mejoras que se creían necesarias. Con anterioridad a este Interrogatorio El Diccionario Geográfico de Tomas López recoge, a través de un Interrogatorio de 15 preguntas dirigido a obispos, curas y autoridades, una descripción de las provincias españolas y su situación en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero el Catastro de Ensenada tiene un gran precedente en el siglo XVI cuando Felipe II manda redactar las Relaciones Topográficas, llamadas también Relaciones Históricos Geográficas de España. Las Relaciones Topográficas tuvieron una finalidad parecida a la que perseguiría Ensenada y Tomás López y que no era otra que conocer la situación de las tierras y pueblos de España. Para ello se elabora una encuesta que recoge información sobre datos físicos como relieve, vegetación, animales, y sobre datos económicos relativos a la agricultura, ganadería, artesanía y comercio. En la encuesta también había preguntas sobre población, casas, fiestas, creencias, sucesos históricos, y otras destinadas a conocer cual era la organización territorial, administrativa, eclesiástica y de justicia. Se elaboraron distintos interrogatorios entre los años 1570 y 1578. En 1570 se hizo una encuesta de cincuenta y ocho preguntas y en 1574 se hace un ensayo en algunas poblaciones con un interrogatorio de veintiséis. En el año 1575 la encuesta que se prepara tiene cincuenta y nueve preguntas y en 1578 se empieza la realización de las Relaciones con un interrogatorio de cuarenta y cinco preguntas. La realización de las Relaciones suspendió y no se conocen las razones, ni las circunstancias que motivaron esta suspensión. Mucha documentación de las Relaciones desapareció en el incendio del Escorial de 1761. Entre las Relaciones de las que se ha conservado documentación se encuentran las que recogen encuestas de algunos pueblos del Obispado de Cuenca, aunque faltan las de los pueblos de la serranía. Como acabamos de recoger fue un recurso muy común conocer e indagar la situación de las tierras castellana a partir de formularios basados en un interrogatorio sobre aspectos relacionados con la situación demográfica, social y económica de la población y sus habitantes. Estos interrogatorios han permitido seguir el desarrollo histórico, social y económico de las tierras castellanas cuando ha sido posible su conservación.
Superada la oposición de Fernando VI al contar el proyecto con el apoyo de los Intendentes, aunque no con el dictamen positivo de los Consejos de Gobierno al considerar que con este proyecto se atacaban los fundamentos de la sociedad, se pone en marcha la averiguación catastral llevada a cabo tanto a nivel individual como local. Para su puesta en marcha y dirección se designa una Real Junta de Única Contribución y se hace en Guadalajara una averiguación a modo de ensayo en el año 1746. La decisión de la realización del catastro se plasmó en el Real Decreto de 10 de Octubre de 1749, que se promulgó con una Instrucción de 41 capítulos. En esta Instrucción se recogía el proceso formal de realización de la encuesta y una serie de modelos o formularios para recoger la información obtenida en las averiguaciones y que servirían a los vecinos de la población a catastrar de guía para hacer sus declaraciones de familia y bienes; declaraciones que se conocen con los nombres de memoriales, relaciones y respuestas particulares de vecinos. Las poblaciones debían responder a un Interrogatorio de cuarenta preguntas y con las respuestas se realizaron las llamadas Respuestas Generales. Al decreto de Única Contribución suceden otros para completar el proceso de reforma fiscal que se ponía en marcha. Así, el día 11 de Octubre aparece el Real Decreto para la administración directa de las rentas por cuenta de la Hacienda Real a partir del 1 de Enero de 1750. El día 13 de Octubre de este año aparece la Ordenanza de Intendentes por la que estos se convertían en la primera autoridad provincial y en los dirigentes de la averiguación catastral como jueces instructores o presidentes de las comisiones o audiencias de averiguaciones en las poblaciones de su intendencia. El 11 de mayo de 1753 aparece la última orden catastral en la que se recogen los procedimientos a seguir para el cierre de la Averiguación Catastral.
El rey encomendó la dirección suprema del Catastro a la Real Junta de Única Contribución. La primera decisión que adoptó esta Junta, tras ser nombrados los intendentes de las 22 provincias de Castilla, fue que estos realizaran la averiguación de un pueblo de su intendencia con el carácter de catastro piloto para advertir errores en el método señalado en la Instrucción o interpretaciones equivocadas del proceso formal a seguir para desarrollar la encuesta catastral. Esta medida fue muy válida ya que en las primeras veintidos operaciones realizadas aparecieron buena parte de los problemas que surgirían en la realización del Catastro. En Cuenca, se realizó esta operación piloto en Albadalejo del Cuende. Las intendencias en las que se debía ejecutar el Catastro eran: Ávila, Burgos, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Madrid, La Mancha, Murcia, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valladolid y Zamora. Si las poblaciones que había que catastrar se acercaban a las 15.000 y eran veintidos los intendentes vemos que tocaba a cada uno catastrar 680, y como se calcula que se necesitaban 50 días para realizar la averiguación de una población, se hubiesen necesitado 93 años para hacer el Catastro de una intendencia. La solución fue aumentar el número de audiencias y ponerlas a cargo de jueces subdelegados por la imposibilidad material del intendente de realizar la averiguación en todas las poblaciones de su intendencia. Los primeros jueces subdelegados nombrados por el intendente como jueces instructores fueron los corregidores de las poblaciones de realengo. Los jueces nombrados mantenían un rango acorde con la categoría de la población a catastrar. Durante cinco años se realizó el trabajo de campo y 1.200 equipos de averiguaciones, las llamadas audiencias o comisiones, con mas de 6.000 empleados recorrieron las poblaciones a catastrar.
Hay que tener en cuenta que un 95% de las poblaciones a catastrar tenía menos de cien vecinos y que la audiencia debía permanecer en cada población realizando las operaciones catastrales hasta varias semanas trabajando todos los días de la semana y todos los días del año según ordenó la Real Junta.
Las averiguaciones de los pueblos se centraban en la obtención de respuestas formales a un Interrogatorio de cuarenta preguntas para fijar y establecer una Única Contribución estaban encomendadas a unos equipos o comisiones, las llamadas audiencias. Las audiencias debían estar formadas, al menos, por un escribano Real, con la función notarial de dar fe de cuanto ocurriese, por un asesor jurídico para dictaminar conforme a la ley las situaciones de conflicto, por uno o más oficiales administrativos como técnicos con experiencia y un buen manejo de los números, y por dos o más escribientes o amanuenses para ir pasando a pliegos limpios la información dada en los memoriales. Las audiencias podían y solían complementarse con péritos, hombres prácticos y de mucha experiencia, que supieran de agrimensura, fueran conocedores de las tierras y de sus calidades así como de las cosecha que podían producirse en años normales, y que juraban responder con verdad a todo lo que les fuese preguntado. Estos péritos podían pertenecer a la administración real y se completaban en los pueblos con vecinos nombrados por los jueces instructores y por los concejos. El alguacil de la comisión se encargaba de ejecutar las ordenes del juez instructor como presidente de la audiencia de averiguaciones.
El primer acto de la averiguación consistía en enviar al alcalde una carta en la que se anunciaba la fecha de llegada de la audiencia. Con esta carta se remitía a la población el bando que había que promulgar y en el que se transmitía a los vecinos la orden del Rey por la que todos quedaban obligados a presentar una declaración de personas, familias y bienes, y la forma en que debían hacerla bajo juramento. Estaban obligados a presentar esta declaración los vecinos y forasteros propietarios de bienes en la población así como todo aquel que tuviera cualquier tipo de derecho en ella. En el bando se especificaba el plazo que se daba para presentar las declaraciones que variaba entre 30 y 80 días. Aquellos vecinos que no supieran escribir debían buscar que alguien les hiciera la declaración que debía entregarse firmada por un testigo. Una vez recogidos estos Memoriales, llamados también Relaciones, Declaraciones o Respuestas Particulares, se comprobaba que estaban las de todos los sujetos con obligación de presentarlos y se examinaban para ver si formalmente eran adecuados y su letra era legible. Si faltaba alguno el pregonero en un bando daba un nuevo plazo a los que faltaban bajo pena de multas. Con las Respuestas Particulares de los sujetos catastrales, legos y eclesiásticos, se formaban los Libros de lo Raíz, de lo Real o Maestro en los que todo lo inicialmente declarado era comprobado y reconocido, anotándose también todas las rectificaciones. El siguiente paso era el reconocimiento y comprobación con los péritos por parte de la audiencia de lo correcto de todos los datos aportados. Si no había acuerdo entre lo aportado por los vecinos y lo reconocido por los péritos se hacían anotaciones al margen del documento y se procedía a la aclaración de todas las divergencias y dudas que hubieran surgido. Mientras los vecinos preparaban sus Memoriales el alcalde, los regidores y los justicias debían reunirse con el intendente o subdelegado, generalmente en la posada donde este se alojaba, para contestar al Interrogatorio de cuarenta preguntas sobre su población. Previamente los alcaldes y los regidores de la población debían haber elegido a los vecinos, que como representantes del concejo, iban a participar en las declaraciones catastrales como conocedores de las respuestas del Interrogatorio que se les había remitido previamente para la preparación de la encuesta.
A las reuniones de las audiencias, como actos solemnes del proceso catastral, debían asistir, junto con los representantes de la Corona, el cura principal de la población, las autoridades municipales y los peritos elegidos por el instructor del proceso y por el Concejo. Al iniciarse las reuniones de la audiencia se tomaba juramento de decir verdad a todos los reunidos, juramento que se completaba con la señal de la cruz y con la petición de la protección de Nuestro Señor o de Nuestra Señora. En algunas Respuestas se recoge el gesto de llevarse una mano al pecho. La Real Instrucción que acompañaba al Decreto de Catastro de octubre de 1749 reglamentaba el desarrollo de ejecución y realización del catastro. Así, el capitulo IV recogía que al cura párroco no se le debía tomar juramento teniendo él que autorizar la declaración y el acto oficial de la averiguación catastral.
El documento con las Repuestas Generales al Interrogatorio suele comenzar señalando la fecha, lugar y nombre del juez que iba a llevar a cabo la averiguación y el de todos los que iban a intervenir en el proceso mencionando su oficio o su cargo. Al final del documento los que habían intervenido en las averiguaciones declaraban bajo juramento la verdad de todas las Respuestas y las firmaban. Por último, el notario recoge el nombre y edad de los vecinos de la villa dando fe, con la expresión “ante mí” y su nombre, de la legalidad de todo el proceso. Los Libros con las Respuestas Generales se cerraban en la Contaduría de Rentas Provinciales de la intendencia donde el Contador Principal de la Hacienda Real ratifica que su contenido concuerda con los originales afirmando que la documentación de la población catastrada queda en la Contaduría bajo su custodia. La firma y rúbrica del intendente y del contador principal cierra el documento de Respuestas y su tamaño atestigua la importancia de estas dos autoridades como representantes del poder del Rey. Al Concejo de la población catastrada se le entregaba una copia de las Respuestas. Hay archivos municipales donde se puede encontrar la copia de alguno de los Libros Catastrales. Como parte de la documentación catastral hay que citar el llamado Libro de los Cabezas de Casa, que también recibe los nombres de Libro Mayor de lo Personal, Libro de Familias, Libro de Vecinos, Libro de Vecindario, Libro de Registro de los Vecinos y Libro Maestro de Familias, seguidos de las expresiones “legos” o “eclesiásticos”, según correspondiese. Estos libros contienen un resumen de los datos demográficos solicitados en el bando y recogidos en los memoriales aportados por los cabezas de familias o superiores de conventos y monasterios. Con los resúmenes de los datos demográficos se elaboró el Vecindario de Ensenada para las tierras de Castilla, que empezó a elaborarse entre 1752 y 1756 y aparece en 1759. Se habían hecho censos de población en 1591, en el reinado de Felipe II, y a comienzos del S. XVIII a la llegada del rey Felipe V a España.
En la documentación catastral el término utilizado para referirse a los elementos del clero es el de eclesiástico. Los miembros del estamento eclesiástico podían pertenecer a comunidades religiosas y entonces hablamos de clero regular. Para referirnos al resto de individuos pertenecientes a este estamento se utiliza la expresión clero secular. Para referirse a la población seglar se usa el término secular, laico o lego. El clero regular disfrutaba de propiedades por su pertenecía a una orden o comunidad religiosa, pero tanto el clero regular como el secular podía tener propiedades personales, denominadas libres patrimoniales, por haberlas recibido en herencia y de ellas disponía libremente para su venta o herencia como bienes de su patrimonio personal y por las que tenían que pagar los impuestos que le correspondiesen.
Desde siglo XVII una de las acusaciones al estamento eclesiástico era la acumulación de rentas y propiedades que no generaban riqueza, aunque parte de los ingresos de ellas obtenidos se dedicasen a la asistencia de la población marginal. El clero regular y el secular podía recibir donaciones para atender su actuación dentro de la Iglesia y ayudar al mantenimiento de comunidades, ordenes o instituciones religiosas. Las propiedades, bienes y rentas recibidas como legados, donaciones o herencias recibían el nombre de propiedades benefíciales. El clero secular mejoraba sus ingresos, sobre todo en las zonas rurales, formando parte de capellanías, memorias, fundaciones, patronatos de obras pías y cofradías. Los párrocos y eclesiásticos, en las pequeñas poblaciones de Castilla, podían disfrutar de las rentas de un curato para sufragar sus gastos y los de su parroquia y que completaban la parte del Diezmo y La Primicia que les correspondía. Los curatos eran rentas o posesiones que los particulares podían dejar a una parroquia como legado y que administraba el párroco. A pesar de estos ingresos los eclesiásticos de algunas poblaciones tenían que recurrir a las limosnas de sus vecinos. En las poblaciones con gran número de eclesiásticos estos se organizaban en cabildos, que recibían subvenciones de particulares o disfrutaban de rentas legadas por protectores. Los conventos y monasterios eran las instituciones que poseían las mayores propiedades, rentas e ingresos, que pertenecían a la comunidad y servían para el sustento de monjas y frailes, mantener y reparar edificios religiosos y sufragar obras piadosas y de beneficencia.
La religiosidad estaba presente en todas las manifestaciones de la vida pública y privada de la sociedad castellana y el poder, tanto material como espiritual, de la Iglesia se manifestaba en ritos, ceremonias, fiestas y en las relaciones que los vecinos del reino tenían con el estamento eclesiástico. Los seglares también participaban en las obras asistenciales religiosas a través de cofradías y hermandades, que se ponían bajo distintas advocaciones, como podía ser la del Santísimo, la de Cristo Crucificado, la de Animas o bajo advocaciones de la Virgen o de los Santos. Las cofradías y hermandades tenían entre sus fines la beneficencia y la caridad ayudando a viudas, huérfanos, enfermos, mendigos y transeúntes. La pertenencia o la relación de los habitantes de Castilla con estas instituciones aparece en las declaraciones de bienes, oficios y cargos que tuvieron que presentar. Las Respuestas Particulares de los vecinos recogen su relación, como beneficiado o como beneficiante, con cofradías, hermandades, memorias, fundaciones, legados, obras pías, patronatos y capellanías. Debemos recoger, en este sentido, que el titular de estas instituciones, como ya hemos dicho con finalidad asistencial y caritativa, podía ser un elemento de la población secular o religiosa, aunque los actos del culto y las ceremonias religiosas siempre tenían que estar bajo la ejecución de un eclesiástico.
Cuando se acababa de elaborar los Libros con las informaciones fiscales proporcionadas por los vecinos y las poblaciones, uno para legos y otro para eclesiásticos, se procedía al acto más solemne de la averiguación catastral en cada población que era su lectura en Concejo Abierto. Para la lectura de la averiguación catastral se convocaba de nuevo a los vecinos y a los forasteros con bienes en el pueblo, mediante un pregón o bando, para que asistieran a la lectura, partida a partida, de las relaciones de propiedad presentada por si alguien se sentía agraviado o consideraba que algún dato propio o ajeno era falso o incorrecto. Si todos los asistentes daban su conformidad se procedía a firmar las diligencias de lectura por parte del juez instructor, las autoridades, los peritos y el escribano, siendo tal acto garantía para el Rey y los vasallos. Si había alguien que no estuviera de acuerdo con los datos recogidos se procedía a averiguar la verdad corrigiendo los desacuerdos. Hecha la lectura pública, y aprovechando ratos libres en el siguiente pueblo, se preparaban los estados o resúmenes cuantitativos llamados Estados o Mapas Locales.
Con la información recogida en estos resúmenes locales se elaboraba para cada intendencia una serie de Libros con resúmenes generales cuantitativos llamados Mapas o Estados Generales, unos para legos y otro para eclesiásticos. Los Mapas o Estados Locales son la base de datos del Catastro con incidencia fiscal para establecer posteriormente los pagos de Única Contribución. Había que rellenar cuatro modelos de Libros, tanto a nivel local como de la intendencia, tanto para legos como para eclesiásticos, diferenciados por las letras D (tierras), E (casas y todo tipo de rentas), F (industria y comercio) y H (ganados). Para los legos se hacía uno más, el G, destinado a calcular sobre nuevas bases el impuesto llamado Servicio Ordinario y Extraordinario, al que solamente estaban sujetos los varones entre 18 y 60 años del estado general. Además de todos estos Libros se realizó el llamado Libro de lo Enajenado en el que se recogía, población por población de cada intendencia, las posesiones, cargos, oficios, rentas, privilegios y todo aquello que perteneciendo a la Corona estaba en manos de particulares o de otros propietarios a los que había pasado por Merced Regía a cambio de servicios en dinero a la Hacienda Real. También se elaboraron Los Libros de los Mayores Hacendados en los que se recogían las posesiones del mayor propietario de cada población y la estimación de su valor.
Para la realización de este trabajo administrativo las Contadurías de Rentas Provinciales de las capitales de las intendencias pasaron de los pocos empleados habituales a contar con más de un centenar, y en algunas de ellas llegarían a trabajar mas de tres mil personas. Las contadurías revisaban los datos catastrados, atendían reclamaciones y quejas, realizaban rectificaciones y copias, calculaban productos, estimaciones y claseos de las partidas solicitadas por los formularios y los interrogatorios. Esta labor se desarrollaba bajo la dirección del contador, responsable de la documentación de la encuesta catastral, y la supervisión general de su intendente.
En muchas contadurías se tuvo que redactar las Respuestas de muchas poblaciones pues la audiencia que llevaba a cargo las averiguaciones no podía ocuparse de ello al tener que comenzar el trabajo de otra población. Todas estas operaciones necesitaban, aparte del aumento del número de empleados, un personal especializado en contabilidad y en operar en maravedíes y fracciones de maravedíes. En las Contadurías se recogió la documentación que verificaba los datos catastrados, la correspondencia y material complementario como actas, diligencias, certificaciones de ingresos y gastos del Común, copias de privilegios de derechos enajenados a la Real Hacienda, certificaciones de Diezmos y cualquier tipo de nota o correspondencia que tuviera relación con todo el proceso formal que se seguía en cada una de las poblaciones catastradas. Las Contadurías, además de la documentación citada, realizaron copias de los libros de las 15.000 encuestas catastrales hechas. Con los datos del proceso catastral se elaboraron 200 libros de resúmenes, que se han convertido en la principal fuente documental para estudiar la riqueza de Castilla y sus habitantes en el siglo XVIII.
Este es, a grandes rasgos, el proceso formal que se siguió para catastrar las tierras de la Corona de Castilla y que pone de manifiesta el enorme esfuerzo humano realizado pero que no tendría la finalidad con el que fue puesto en marcha y ejecutado prácticamente en su totalidad. Para comprender en toda su extensión este intento tenemos que saber que se puso en marcha una maquinaría administrativa que hizo posible realizar el proyecto en seis años. A modo de ejemplo se puede decir que en tres días era posible que un documento viajara desde Galicia a Madrid para resolver aclaraciones de datos teniendo en cuenta que de cualquier diligencia se pedía acuse de recibo de las documentaciones intercambiadas. Una de las principales dificultades a las que se tuvo que hacer frente fue la de la ocultación de datos y propiedades, la disminución de la extensión de tierra y la baja catalogación de su calidad. Sobre todo se dieron casos de ocultaciones de propiedades en los estamentos privilegiados que tenían posesiones en municipios distintos de los que eran vecinos. Aclarar todas las ocultaciones supuso que la ejecución del Catastro se alargara en el tiempo y aumentara en su coste.
Las intendencias, como base de la organización territorial y administrativa, y el intendente, como figura clave del funcionamiento de esta organización, fueron los instrumentos para llevar a cabo las medidas reformistas de los nuevos políticos. Las intendencias y sus partidos de rentas fueron las demarcaciones para las labores catastrales y los intendentes los responsables de supervisar las actuaciones y de dar el visto bueno al proceso catastral seguido en su intendencia. La finalidad última del Catastro era gravar las rentas de la tierra, los salarios del trabajo y los beneficios de un negocio. En Cataluña y en Valencia, donde ya se había establecido el Catastro y el Equivalente respectivamente, los porcentajes con los que se gravó estos ingresos fueron del 8% en las rentas agrícolas y del 10% en las artesanales e industriales.
Pero de nuevo tenemos que insistir en que todo el proceso descrito y los esfuerzos empeñados en la encuesta catastral no servirían para su finalidad primordial ya que el nuevo impuesto en forma de una única y nueva contribución no llegaría a ser la base del sistema impositivo y los fallos, vicios y errores fiscales se mantendrán hasta el siglo XIX. Podemos decir que a mediados del siglo XVIII se perdió la oportunidad de reformar el sistema tributario de Castilla y con ello la posibilidad de adelantar las reformas sociales y económicas que hubieran hecho posible superar la situación de estancamiento que todavía se vivía en este reino. No será hasta ya entrado el siglo XX cuando se pueda hablar de una práctica fiscal basada en los principios de proporcionalidad a la hora de fijar la cantidad con la que cada ciudadano debe contribuir a los gastos del presupuesto estatal. La idea de un presupuesto económico a nivel local o nacional como previsión de ingresos y gastos no existe en la hacienda pública anterior al siglo XIX. Anticipar las cantidades a ingresas y el modo de gastarlas significará un importante avance a la hora de racionalizar el sistema impositivo y el único medio de racionalizar económicamente el funcionamiento del Estado.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
31-05-16 - El Marqués ilustrado, ‘medinense’ 60 años más
Un investigador descubre que su cadáver permaneció en Santiago el Real hasta 1943 / Sobrino publica un estudio del catastro que impulsó el noble.
El cadáver de Zenón de Somodevilla y Bengoechea, más conocido sencillamente como Marqués de la Ensenada, permaneció en Medina del Campo 60 años más de lo que creían los académicos, y de lo que apuntan los anales de la historia. Es una de las principales conclusiones del libro que acaba de publicar el investigador medinense Eduardo Sobrino Mata. Es la sexta de sus obras, disponible en librerías desde hace pocos días con el título Medina del Campo y su Tierra en 1752 según las respuestas generales del Catastro de la Ensenada.
El libro aborda la situación de la comarca en la época en la que se realizó uno de los principales documentos históricos que mandó realizar el noble, uno de los personajes más característicos de la Ilustración española. Su conocido ‘Catastro’ «permite conocer la situación social y económica de esta tierra», explicó a este periódico el propio Sobrino. «De ahí la vital trascendencia de la documentación estudiada para conocer, casi al detalle, la situación de la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y la población».
Pero, sin duda, la sorpresa más llamativa que ha dado la investigación es la localización en el Archivo municipal de Medina, por parte de Sobrino, de varios documentos inéditos sobre la suerte que corrieron los restos mortales del Marqués de la Ensenada, desterrado a Medina del Campo por Carlos III en 1766. El personaje, uno de los políticos más importantes de su época, murió en la villa en 1781 y fue enterrado en la iglesia de Santiago el Real, donde aún se conserva la lápida que cubrió sus restos.
«Todas las enciclopedias dan el año 1869 como la fecha del traslado de sus restos al Panteón de Ilustres Marinos de la localidad gaditana de San Fernando», explicó el investigador. Según ha podido demostrar Sobrino «es completamente errónea, y se debe a que en esa fecha fueron exhumados y trasladados a Madrid a requerimiento del Ministerio de Fomento, al proyectarse la construcción del Panteón Nacional, donde iban a descansar los restos de los personajes más ilustres de España».
Sin embargo, finalmente ese proyecto «quedó en nada» y los restos regresaron a Medina catorce años después, en 1883, donde permanecieron hasta 1943, cuando se trasladaron definitivamente a San Fernando. Así, descontando entre 1869 y 1943 (74 años) los 14 que permanecieron en Madrid, el resultado son 60 años más de lo que se creía en Santiago el Real.
El libro aporta muchos datos sobre la situación de decadencia que atravesaba Medina del Campo en el siglo XVIII. «En aquellos días la superaba Nava del Rey, tanto en riqueza como en número de vecinos», aseguró Sobrino. «Nava contaba unos 1.300, y Medina un millar justo». Ese declive «continuaría imparable en los años siguientes», y «venía produciéndose desde finales del siglo XVI por el ocaso de sus ferias y mercados». El Catastro de la Ensenada evidencia la pérdida de oficios en la villa, como los de impresores, joyeros, encuadernadores, entalladores, plateros o doradores.
Fragmentos de especial interés son los dedicados a lugares, en el término de Medina, que ya no existen por haberse despoblado. Uno de ellos el prado de La Golosa, donde existen restos de época medieval.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
24-09-18 - Presentación del libro editado por el Ministerio de Hacienda sobre la obra Catastral del Marqués de la Ensenada en Medina del Campo
Mañana día 25 a las 11:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
Presentación del libro editado por el Ministerio de Hacienda sobre la obra Catastral del Marqués de la Ensenada en Medina del Campo
|
|
| D. Ricardo Hernández García presentara su libro “El Catastro de Ensenada, Medina del Campo 1752”. |
El Ministerio de Hacienda ha editado con la colaboración del ayuntamiento de Medina del Campo y diversas instituciones académicas una publicación dirigida a difundir la excepcional obra catastral del Marques de la Ensenada; una de las grandes figuras del siglo XVIII español, quien falleció precisamente es esta localidad vallisoletana en 1781, y que desempeño el ejercicio conjunto de cuatro carteras ministeriales: Hacienda, Marina, Guerra e Indias.
Una publicación presentada este 25 de septiembre por la alcaldesa de la localidad M. Teresa López Martín y por el Director General del Catastro, Fernando de Aragón Amunárriz; y cuya edición ha sido posible gracias a la dedicación y el buen hacer de un conjunto de profesionales coordinados por Concepción Camarero Bullón, de la Universidad Autónoma de Madrid, entre los que cabe destacar a Laura García Juan, de la Universidad Isabel I de Burgos y a Ricardo Hernández García de la Universidad de Valladolid.
Ensenada abordó una avanzada reforma del sistema tributario español para superar su ineficiencia y su inequidad: ineficiencia, porque hasta entonces existían multitud de figuras impositivas y las tareas de recaudación estaban arrendadas a particulares; inequidad porque hasta entonces sólo tributaba el pueblo llano y no los demás estamentos de una sociedad que luchaba por abrirse paso a la modernidad.
El eje central de la obra ensenadista consistió en censar y describir la totalidad de los inmuebles, personas, ganados, oficios y rentas, con el fin de establecer un único impuesto sobre la riqueza proporcional a la de cada contribuyente; una operación descomunal que con sorprendente agilidad y buen hacer llevó a levantar el catastro de las 15.000 localidades de la Corona de Castilla en tan solo 7 años, entre 1749 y 1756.
Un Catastro que hoy está documentado en cerca de 80.000 volúmenes en los que se contienen 40 millones de hojas y que además ofrece hoy un excepcional testimonio de la economía y de la sociedad de aquella España.
En Medina del Campo, las operaciones se desarrollaron a lo largo de 1752 bajo la dirección del entonces corregidor de la villa, Manuel Joaquín de Vega y Meléndez, y de ellas resultó una amplia y detallada descripción de la localidad, en la que entonces moraban 3.780 habitantes, cuyos oficios se detallan en la documentación resultante de los trabajos; y así sabemos que de los 682 vecinos con profesión reconocida, 235 eran labradores, 60 se dedicaban a la industria del cuero o que el número de funcionarios ascendía a 37. También sabemos gracias al resultado de la averiguación practicada que de las cerca de 11.500 hectáreas contenidas en su término municipal, el 59% estaba dedicado a tierra de secano y el 27% a viñedo, y que la superficie de huerta apenas llegaba al uno por mil de las existentes (11,31 hectáreas). Incluso, podemos conocer que dentro del cereal, la cebada resultaba el cultivo dominante, con 3.384 hectáreas, y que le seguía el trigo con 3.085 hectáreas, de las que 736 eran de buana categoría, siendo el resto de calidad media.
En suma, un magnífico trabajo que 262 años después sigue dando frutos como fuente inagotable para la investigación y que, sin ninguna duda, inspira la trayectoria seguida por el catastro español desde entonces como registro general de la propiedad inmobiliaria; un registro en el que la Dirección General Catastro gestiona la información de casi 78 millones de inmuebles, plenamente disponible a través de Internet y que en el año 2017 recibió más de 77 millones de visitas.
Como en tiempos de Ensenada, el Catastro hoy se construye desde la cooperación entre las distintas Administraciones y la aplicación de las últimas tecnologías; y más allá de su vertiente tributaria, constituye una excepcional herramienta para la protección del derecho de propiedad y la planificación y gestión de las más diversas políticas públicas.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
26-09-18 - La obra del Marqués de la Ensenada, referente economía española siglo XVIII.
El Catastro de Ensenada y su uso en Genealogía |
Valladolid, 25 sep (EFE).- El Ministerio de Hacienda ha editado, en colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) y diversas instituciones académicas, una publicación dirigida a difundir la excepcional obra catastral del Marqués de la Ensenada, una de las grandes figuras del siglo XVIII español.
Presentada por la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López y el director general del Catastro, Fernando de Aragón, esta obra detalla el abordaje de una avanzada reforma del sistema tributario español por parte del Marqués de la Ensenada, quien falleció en la villa medinense en 1781 y que desempeñó el ejercicio conjunto de cuatro carteras ministeriales: Hacienda, Marina, Guerra e Indias.
Su objetivo fue superar la ineficiencia e inequidad de dicho sistema tributario: Ineficiencia, porque hasta entonces existían multitud de figuras impositivas y las tareas de recaudación estaban arrendadas a particulares, e inequidad, porque hasta entonces solo tributaba el pueblo llano y no los demás estamentos de una sociedad que luchaba por abrirse paso a la modernidad.
El eje central de la obra ensenadista consistió en censar y describir la totalidad de los inmuebles, personas, ganados, oficios y rentas, con el fin de establecer un único impuesto sobre la riqueza proporcional a la de cada contribuyente, en una operación descomunal que llevó a levantar el catastro de las 15.000 localidades de la corona de Castilla y León en tan solo siete años, entre 1749 y 1756.
El catastro está documentado en más de 80.000 volúmenes en los que se contienen cuarenta millones de hojas y ofrece además un excepcional testimonio de la economía y de la sociedad de aquella España, tal y como ha recordado Teresa López durante la presentación de "El catastro de Ensenada".
En Medina del Campo, las operaciones se desarrollaron a lo largo de 1752, bajo la dirección del entonces corregidor de la villa, Manuel Joaquín de Vega y Meléndez, y de ellos resultó una amplia y detallada descripción de la localidad, en la que entonces moraban 3.780 habitantes, cuyos oficios se detallaban en la documentación resultante de los trabajos.
A través de este análisis se sabe que, de los 682 vecinos con profesión reconocida, 235 eran labradores, 60 se dedicaban a la industria del cuero o que el número de funcionarios ascendía a 37 y que, de las cerca de 11.500 hectáreas contenidas en su término municipal, el 59% estaba dedicado a tierra de secano y el 27% a viñedo.
En suma se trata de "un magnífico trabajo que, 262 años después, sigue dando frutos como fuente inagotable para la investigación y que, sin duda alguna inspira la trayectoria seguida por el catastro español desde entonces como registro general de la propiedad inmobiliaria", ha indicado López.
"Un registro en el que la Dirección General del Catastro gestiona la información de casi 78 millones de inmuebles, plenamente disponible a través de internet y que, en el año 2017, recibió más de 77 millones de visitas", ha destacado.
Como en tiempos de Ensenada, el Catastro hoy se construye desde la cooperación entre las distintas administraciones y la aplicación de las últimas tecnologías y, más allá de su vertiente tributaria, constituye "una excepcional herramienta para la protección del derecho de propiedad y la planificación y gestión de las más diversas políticas públicas", ha concluido. EFE
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
26-09-18 - El catastro de Ensenada
Se presenta un libro que recoge la obra catastral del Marqués de la Ensenada.
CADENA SER
|
|
Presentación del libro "El catastro de Ensenada" en el Ayuntamiento de Medina del Campo / Cadena Ser |
El Ministerio de Hacienda ha editado con la colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo una publicación titulada "El catastro de Ensenada", trabajo dirigido a difundir la obra catastral del Marqués de la Ensenada, una de las grandes figuras del siglo XVIII fallecido en Medina.
El eje central de la obra de Ensenada consistió en censar y describir la totalidad de los inmuebles, personas, ganados, oficios y rentas, con el fin de establecer un único impuesto sobre la riqueza proporcional a la de cada contribuyente; una operación que se levó a cabo con agilidad y buen hacer. En concreto se levantó el catastro de las 15.000 localidades de la Corona de Castilla entre 1749 y 1756. Un catastro que hoy está documentado en cerca de 80.000 volúmenes que ofrecen un perfecto testimonio de la economía y de la sociedad de aquella España. Es de destacar algunos proyectos de ese documento como el Canal de Castilla o la Red de Carreteras.
En Medina del Campo, las operaciones catastrales se desarrollaron a lo largo de 1752 cuando contaba con 3.780 habitantes, cuyos oficios se detallan en la documentación resultante de los trabajos; y así sabemos que de los 682 vecinos con profesión reconocida, 235 eran labradores, 60 se dedicaban a la industria del cuero o que el número de funcionarios ascendía a 37. También sabemos gracias al resultado de la averiguación practicada que de las cerca de 11.500 hectáreas contenidas en su término municipal, el 59% estaba dedicado a tierra de secano y el 27% a viñedo, y que la superficie de huerta apenas llegaba al uno por mil de las existentes. Incluso, podemos conocer que dentro del cereal, la cebada resultaba el cultivo dominante, con 3.384 hectáreas, y que le seguía el trigo con 3.085 hectáreas, de las que 736 eran de buana categoría, siendo el resto de calidad media.
Se trata de un trabajo que 262 años después sigue dando frutos como fuente inagotable para la investigación y que, sin ninguna duda, inspira la trayectoria seguida por el catastro español desde entonces como registro general de la propiedad inmobiliaria.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
16-04-2020 - Traslado de los restos mortales del Marqués de la Ensenada a San Fernando Cádiz.
El ministro de Marina preside en Medina del Campo solemne acto religioso
La memoria de un gobernante ejemplar
España glorifica estos días la memoria de aquel gobernante ejemplar que fue el marqués de la Ensenada, con justa y oportuna vindicación de su nombre y de sus méritos. Se ha dicho en alguna ocasión que la grandeza de alma de los pueblos se conoce por el trato que da a la memoria de sus grandes muertos. La frase es justa, y España la justifica, plenamente en este excepcional momento de su historia. El pueblo que surgió a una nueva vida después de la prueba cruenta de una guerra victoriosa, tiene para los hombres que en otros tiempos trabajaron por los mismos afanes patrióticos la más reverente devoción. Olvidado el nombre de este español ilustre en los años de tristeza y de escepticismo que ha vivido España, ahora se le hace justicia en este solemne acto nacional que consiste en el traslado de sus restos desde la humilde tumba de Medina del Campo hasta el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, después de un breve paso por Madrid para que sea la capital de la nación la que, interpretando el anhelo de todos, rinda su homenaje al gran ministro.
Con intuición certera, el primer marqués de la Ensenada realzó una obra de gobernante tal vez no superada hasta nuestros días. Hacendista de competencia excepcional, pero, sobre todo, político agudísimo, tuvo como pocos la visión de la gran tarea que le incumbía llenar a España en los anchos caminos del mar. Y con voluntad férrea trabajó por que España fuese la aran potencia marítima a que la llamaba su situación geográfica, su imperio colonial y su predestinación histórica.
Al marqués de la Ensenada se deben los grandes planes de reconstrucción de la Armada española, que de haber sido proseguidos por los demás gobernantes, habrían devuelto a nuestro pueblo la fortaleza marítima de nuestro siglo imperial, y con ella la hegemonía política del Mundo. Intrigas y falacias de dentro y fuera de España hicieron fracasar la obra del marqués de la Ensenada, y al abandonar aquellos planes de rearme marítimo, renunciamos también, con increíble incuria, a toda ambiciosa política exterior.
Con ser notable la obra hacendística de Ensenada, tal vez la más densa, completa y certera de cuantas se proyectaron en España hasta el siglo XIX, es mucho más importante la labor que realizó desde el Ministerio de Marina, porque ésta, entrañaba, además, una intención política que, de haber cuajado en realidad, habría mantenido sin eclipse la grandeza española. Por esto es de ejemplar justicia este homenaje que se rinde hoy al gobernante insigne. Si antaño se dejó alucinar España por sus enemigos hasta el extremo de anular ella misma la obra de este gobernante extraordinario, ahora que ha emprendido un nuevo camino en su Historia, quiere exaltar su gloria y reivindicar su nombre. Al llevar al Panteón de Marinos Ilustres los restos del marqués de la Ensenada, la España de hoy muestra su grandeza honrando con justicia a quien la sirvió con prudencia y abnegación sin par.
19-07-1943 - En Medina del Campo Medina, del Campo, 6. — Con motivo del traslado da loa restos mortales del marqués de la Ensenada, llegaron, en diversos automóviles, durante las primeras horas de la mañana, generales, almirantes y vicealmirantes de la Armada
Al limite de la. provincia salió el gobernador civil de Valladolid para recibir al ministro de Marina, vicealmirante D. Salvador Moreno.
A las once de la mañana, llegó a esta ciudad el ministro, siendo saludado, a la entrada de la población, por «el alcalde, y juez de Instrucción, arcipreste, Jerarquías, autoridades y representaciones oficiales, dirigiéndose seguidamente a la iglesia, de Santiago el Real, donde reposaban los restos mortales del ilustre marino.
A la puerta, del templo se hallaba formada una batería del 47 regimiento de Artillería, con estandarte, escuadra y música que rindió honores al ministro, el cual paso revista a la batería y a una compañía de Infantería de Marina con bandera, escuadra y banda de cornetas.
Luego entró acompañado de las autoridades, en la iglesia, y ocupo la presidencia, sentándose a su derecha el gobernador militar de Valladolid, señor Uzquiano, y el alcalde, y a la izquierda el gobernador civil y el capitán de Infantería don Ricardo Álvarez Terrazas, actual Marqués de la Ensenada.
Ocuparon lugares preferentes generales, almirantes, vicealmirantes y el general da Artillería marqués de Puño en Rostro.
En el centro del templo se hallaba el túmulo con la arqueta, de madera de nogal que contenía los restos mortales del marqués de la Ensenada, cubierta con la bandera nacional y una monumental corona de flores naturales.
La misa fue oficiada por el cura párroco don Martiniano Fernández, y cantada por la «Schola Can-toram» de la Santa Iglesia Metropolitana de Valladolid, dirigida por el maestro García Blanco.
Terminada la misa se entonó un solemne responso y se levantó acta, otorgada por si notario don "Virgilio de la Vega, firmándola el ministro; el almirante Don Manuel Mores jefa de la Jurisdicción Central de Marina; vicealmirante don Alfonso Arriaga, jefe de Estado Mayor de la Armada; 'Don Rafael Ortega, Intendente general de la Armada, don Ricardo Álvarez Terrazas, actual marqués de la Ensenada; Don Tomás Romojaro, gobernador civil de Valladolid, don Gaspar Valdivieso, arcipreste; don Martiniano Hernández, párroco de Santiago el Real, y don José Lorenzo, alcalde de la ciudad, que hizo entrega de las llaves de la arqueta al ministro.
La comitiva.- Salida, para el Departamento marítimo de San Fernando
Terminado este acto se colocaron los restos mortales del marqués de la Ensenada sobre un armón de Artillería, tirado por seis caballos.
Abrían marcha una batería motorizada y otro pie a tierra del 47 regimiento. Seguían las parroquias con cruz alzada, los restos del marqués de la Ensenada, a los que daba guardia de honor una compañía de Infantería de Marina con bandera arrollada y cornetas con sordina; la presidencia con las comisiones, y, finalmente, las baterías de honor, con estandarte arrollado y cornetas con sordina.
Durante la misa se hicieron los tres disparos de salva; otros tres a la salida da la iglesia de los restos mortales y quince al ser depositados en el furgón que se hallaba situado en la calle de Ángel Malina, desde donde salieron a la una y media de la tarde para el Departamento marítimo de San Fernando.
Las tropas del 47 regimiento de Artillería, que formaron en acto, y la compañía de Infantería de Marina, desfilaron ante los restos del marqués de la Ensenada y autoridades.
El coronel del regimiento y el teniente coronel, fueron felicitados por el ministro que, afablemente, se despidió de las autoridades.
El paso del corteja por las calles de la población fué presenciado por numeroso público.
Los balcones de las calles del recorrido estaban cubiertos por colgaduras coa crespones negros.—Cifra.
Llagada a Madrid La capilla ardiente. — Los restos del primer marqués de la Ensenada, han llegado a Madrid esta tarde, a las cinco y media.
En la puerta del Ministerio de Marina formaban fuerzas coa arma a la funerala.
Esperaban a la puerta del departamento el secretario general, almirante Moreu; el jete del Estado Mayor da la Armada, almirante Arriaga; doña Marina Barrios, marquesa viuda de la Ensenada; el capitán de infantería, señor Ávarez de Torradas, actual marqués de la Ensenada; director del Museo Naval, don Julio Guillen, y altos jefes del Ministerio.
A la llegada de los restos, que venían conducidos por un furgón en una arqueta, las fuerzas rindieron armas. Seguidamente fueron conducidos al Museo Naval, en donde se había instalado la capilla ardiente, con crespones negros, banderas de la época de Fernando VI, una talla con el antiguo escudo de España, la cartera de ministro del marqués de la Ensenaba y un retrato suyo obra de Amiconi.
El altar estaba presidido por la Virgen del Rosario, cuya imagen su supone estuvo a bordo de una de las naves en la batalla de Lepanto.
El capellán del Ministerio, P. Lama, y el subdirector de la biblioteca, P. Bila, rezaron responsos, y en la capilla quedó constituida una guardia a cargo de soldados de Infantería de Marina, hasta mañana a las seis y media de la mañana, a cuya hora los restos serán trasladados al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, definitivamente donde recibirán sepultura definitiva. -Cifra.
Mañana llegarán, a San Fernando Cádiz, 6. — Según informes recibidos en la Capitanía General del Departamento Marítimo, los restos del marqués de la Ensenada llegarán a San Fernando a última hora de la tarde del viernes. Serán llevados directamente a la capilla del Hospital de Marina de San Carlos. A sus puertas rendirán honores tina compañía de infantería de Marina, del Tercio Sur.
En la mañana del sábado habrá mía misa en la citada, capilla, y seguidamente se efectuará el traslado de los restos al Panteón de Marinos Ilustres, Por disposición de la superioridad se rendirán honores de capitán general con mando. Cubrirán el trayecto, desde el Hospital de San Carlos al panteón, todas las fuerzas disponibles de la Marina de Guerra y las del Tercio Sur de Infantería de la base naval de Cádiz.
Acompañando a los restos vendrán el intendente general de la Armada, Ortega; el contraalmirante Rafael García Rodríguez; el actual marques de la Ensenada, descendiente del ilustre finado, y otras personalidades. — Cifra
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
17-05-2020 - La Universidad de La Rioja disecciona el Catastro de Ensenada.
MARCELINO IZQUIERDO
Desde hace ya varios cursos, José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja (UR), miembro de la Real Academia de la Historia y experto en la figura del estadista e ilustrado riojano Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada y Bengoechea, I marqués de la Ensenada (Hervías, La Rioja, 20 de abril de 1702-Medina del Campo, Valladolid, 2 de diciembre de 1781), realiza una investigación con sus estudiantes de la asignatura Metodología de la Historia Moderna a partir del Catastro de 1749.
Este año, Gómez Urdáñez eligió la cuestión sanitaria como área de análisis, que precisamente ha coincidido con la pandemia del COVID-19 que está azotando el mundo entero. A pesar de la cuarentena, los estudiantes del Grado en Geografía e Historia de la Universidad de La Rioja han podido realizar el trabajo desde sus casas consultando los fondos digitalizados de este filón documental del Archivo Histórico Provincial, de la Chancillería de Valladolid y del Archivo de Simancas. El resultado se publicará en forma de artículo en 'Brocar', revista del Instituto de Estudios Riojanos (IER)
Este tipo de investigaciones parten de la misma premisa que la colección 'Historias de La Rioja sin salir de casa', que habitualmente permite el acceso a importantes documentos ya digitalizados en centenares de archivos y bibliotecas repartidos por el planeta.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
08-05-24 - Pero, ¿qué fue la Gran Redada?
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I Marqués de la Ensenada, fue un estadista y político español que nació en Hervías, La Rioja, en 1702 y falleció en Medina del Campo en 1781. Entre su dilatada trayectoria, fue nombrado superintendente general de Rentas, notario de los reinos de España, caballero del Toisón de Oro y de la Orden de Malta e incluso secretario de Hacienda, Guerra y Marina e Indias. Pero, si por algo destacó, fue por el papel desempeñado como consejero de Estado durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Sobre él giró la aplicación de la Gran Redada, que oficialmente fue conocida como «Prisión General de Gitanos» y que tuvo como propósito el extermino de aquellos que residían en España.
El racismo antiroma/antigitano como producto de la modernidad y dimensión de la colonialidad del poder practicada en el interior de Europa, «tiene su base en la propia emergencia de los estados−nación modernos», recalca la publicación científica «El racismo antirom/antigitano y la opción decolonial», de Helios F. Garcés. Además, añade: «A pesar de ser obligados a ligarse a la tierra de las maneras más insospechadas y violentas, el discurso del poder moderno que emanaba a través de la persistente legislación opresiva había calado inyectando en las capas populares de la población el recelo y desprecio por la diferencia romaní».
Y así se llega al mayor intento de genocidio gitano planteado por las autoridades españolas. Ya en 1717 con Felipe V, explica el artículo académico «El racismo antirom/antigitano y la opción decolonial», de Helios F. Garcés, se habilitaron, para el avecinamiento de los pueblos gitanos, una lista de 41 poblaciones concretas donde aglutinar a estos ciudadanos. En estas regiones, aumentó el rechazo al Pueblo Gitano y se tuvo que aumentar el listado a 74 zonas. Una pauta que tenía como propósito contribuir a la ruptura de las comunidades amplias.
«En 1748 se conviene, finalmente, en negar el asilo religioso de los gitanos en las ermitas de provincia y se abole la pena de galeras, dejando vía libre a la consecución de la Prisión General de los Gitanos o Gran Redada. El 30 de julio de 1749, bajo los auspicios de un importante ilustrado y Secretario de Hacienda, Marina e Indias −el Marqués de la Ensenada− y el gobernador del Consejo de Castilla -el obispo Vázquez de Tablada−, los poderes públicos del reinado de Fernando VI, pusieron en marcha la operación. El Estado español había llegado a la conclusión de que la mejor forma de llevar a cabo la dificultosa reducción social definitiva del pueblo gitano era privar de libertad en un solo día a todos los gitanos y gitanas del reino. La intención era reducir de por vida a toda la comunidad y eliminarlos», explica Helios F. Garcés en su investigación.
«Se estima que unas 12.000 personas fueron capturadas y recluidas con cadenas y grilletes. Los hombres, a partir de 15 años serían destinados a los arsenales para trabajar forzosamente en la construcción de navíos. Mientras, las mujeres, junto a los menores de 12 años, serían utilizadas en fábricas−prisión donde, a través de su trabajo, sufragarían su propio mantenimiento y el de sus descendientes hasta la misma muerte. La pena por intentar escapar era contundente: «al que huyere, sin más justificación, se le ahorque irremisiblemente». Los matrimonios mixtos, ya frecuentes en la época, sobre todo en Andalucía, también fueron objeto de la redada», ejemplifica el autor mencionado en su estudio. En cuanto a los gastos que supuso esta horrible operación, se pagaron con lo obtenido de la subasta de los bienes de las familias gitanas presas.
Cabe destacar que esta operación fue planteada en secreto, sin que ni siquiera las localidades donde se albergó a los cautivos tuvieran detalles al respecto. «A causa de los enormes problemas económicos, logísticos y sociales derivados de la puesta en marcha de la Gran Redada de los Gitanos de 1749, las autoridades locales alzaron sus quejas sobre la dificultad de alojar, alimentar y rentabilizar con eficiencia a las miles de personas cautivas», comenta Helios F. Garcés.
Este intento sincronizado en todo el país de poner en marcha la extinción del Pueblo Gitano -dividiendo a hombres y mujeres para imposibilitarles su reproducción, encarcelando y obligando a trabajos forzados a muchos de ellos-, finalizó el 6 de junio de 1763, cuando se dio la orden -bajo mandato de Carlos III- de liberar a todos los gitanos y gitanas presos de la Gran Redada. Un total de 16 años después del inicio de la operación con todo lo que eso supuso.
Vínculo del Marqués de la Ensenada con Medina del Campo
Aunque no hay acuerdo fehaciente de los académicos sobre la implicación de Ensenada en el Motín de Esquilache, este acontecimiento histórico hizo que el marqués perdiera sus cargos de consejero de Estado y Hacienda, así como su membresía de la Junta de Catastro. Tras despedirse así del gobierno de Carlos III en 1766, Zenón de Somodevilla y Bengoechea fue exiliado por orden real a Medina del Campo, donde falleció en 1781. Como ya se ha mencionado, tanto una plaza como el cuartel militar de la Villa de las Ferias porta su nombre.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
16-07-24 - El destierro elegante y generoso del marqués de la Ensenada en Medina del Campo.
Acusado de participar en el famoso Motín de Esquilache, el poderoso político español eligió en 1766 la villa de las Ferias para pasar la última etapa de su vida.
Enrique Berzal
 |
Retrato del marqués de la Ensenada, fallecido en Medina del Campo en 1781. BIBLIOTECA NACIONAL |
«Tuvo, pues, orden de retirarse de Madrid y de los Sitios Reales, y esto pudo suceder a 20 ó 24 de abril del año de 1766, como unos 10 ó 12 días después del tumulto de la Corte, que sucedió hacia la mitad de ... dicho mes. No se le debió señalar sino la Provincia a que debía retirarse y él escogió por su gusto la Villa de Medina del Campo, o por lo menos no vino tan confinado a ella como fue en el primer destierro a Granada». Es un extracto del famoso 'Diario de la expulsión de los jesuitas de los Dominios del Rey de España (1767-1815)', escrito por el P. Manuel Luengo y comentado por Isidro María Sans en el número 16 (2009) del 'Anuario del Instituto Ignacio de Loyola'. Luengo rememora los primeros meses de destierro del hasta entonces todopoderoso Zenón de Somodevilla y Bengoechea, más conocido como marqués de la Ensenada, en la villa de las Ferias.
Prototipo de representante en España de la práctica política del despotismo ilustrado, especialistas como José Luis Gómez Urdáñez han destacado su imparable ascenso desde que en los años 30 del siglo XVIII llamó la atención por su pericia a la hora de organizar la escuadra española destinada a reconquistar Nápoles para el futuro Carlos III en la Guerra de Sucesión de Polonia. Fue entonces cuando recibió el título de Marqués de la Ensenada. A partir de ese momento, comenzó a escalar puestos en la Corte (secretario del Consejo del Almirantazgo, intendente de Ejército y Marina de la expedición a Italia durante la Guerra de Sucesión de Austria, secretario de Estado y del Despacho) hasta el extremo de ocupar, de manera simultánea, tres de las cuatro carteras ministeriales existentes en época de Felipe V: Hacienda, Guerra y Marina e Indias. Su sucesor, Fernando VI, le confirmó en todos sus cargos y le nombró, además, secretario de la Reina en 1747.
Ensenada centró sus esfuerzos en el fortalecimiento del Ejército y la Marina españoles en su enfrentamiento con Inglaterra por la disputa colonial. Dentro de su plan entraba impulsar la economía española y mejorar el sistema fiscal, de ahí medidas tan relevantes como la modernización de la construcción naval española siguiendo modelos europeos, la creación del Real Giro, la confección de un ambicioso catastro, conocido precisamente como «Catastro de Ensenada», para controlar la riqueza de las 22 provincias castellanas, la construcción de mejores vías de comunicación, la Contribución Única para gravar a los estamentos privilegiados, o el intento de simplificar la Hacienda. Sin embargo, el malestar generado por estas iniciativas entre determinados grupos sociales y las intrigas inglesas hicieron que cayera en desgracia en 1754, año de su primer destierro en Granada.
El segundo llegó en 1766, después de que Carlos III lo recuperase para la vida política. Acusado de participar en el Motín de Esquilache, el 18 de abril le llegó la orden de destierro a Valladolid. Ensenada eligió la villa de Medina del Campo, donde llegó cuatro días después, seguramente porque en ella residía su buen amigo Manuel Dueñas, que le dejó su palacio, y porque había un importante colegio de la Compañía de Jesús, con la que mantenía buenas relaciones. Precisamente de un miembro de esa Compañía, el P. Manuel Luengo, contamos con un rico testimonio escrito sobre la llegada de Ensenada a Medina y su proceder en los primeros meses. «Yo vivía en aquel tiempo en el Colegio de la Compañía en la dicha Villa de Medina del Campo, y vi llegar a ella desterrado de la Corte al famosísimo Marqués de la Ensenada, tan sereno, tan alegre, tan divertido y tan jovial como si no pasara por él cosa alguna o viniera a recibir grandes honores», recuerda Luengo.
El jesuita lo retrata como un hombre de estatura mediana, ni grueso ni delgado, «pero sí bien cortado y bien hecho. Su color era muy oscuro, los labios belfos, los ojos muy vivos y la frente muy capaz y espaciosa». Aficionado a los paseos, solía vestir con elegancia, adornado casi siempre con insignias de Órdenes y de Cruces, hacía gala de modales exquisitos y se movía como si fuera «un hijo de un Grande de España». Seguía recibiendo cartas y visitas de los caballeros y nobles más importantes del momento, también de los de Medina, que acudían casi a diario a su palacio, y en todo momento se reveló generoso y benéfico. Luengo aporta dos ejemplos: la donación desinteresada de dinero y propiedades, por un valor total de 300.000 reales, a una doncella que no podía costearse la boda por falta de medios, y la defensa personal a una familia honrada a la que calumnias de un vecino la tuvieron «expuesta a una deshonra muy grande por algún tiempo». Incluso pagaba las medicinas a todos los pobres de la localidad.
Tras su fallecimiento, ocurrido en Medina el 2 de diciembre de 1781, Ensenada recibió sepultura en la iglesia de Santiago el Real. En 1869 se decidió su traslado al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz, donde estuvieron un tiempo hasta su regreso, en 1883, a la villa vallisoletana. Fue en plena posguerra cuando se decidió el traslado definitivo: en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros tomado el 4 de diciembre de 1941, dos años después, concretamente el 7 de octubre de 1943, fueron enviados de nuevo a San Fernando, donde recibieron sepultura con honras militares.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()
09-11-24 - El Marqués de la Ensenada, el reformador que desafió a una España empobrecida y asediada.
Por Á. Van den Brule A.
 |
Retrato del marqués de la Ensenada, por Pierre Jouffroy, c. 1770, Museo de Valladolid. |
La verdad puede ser muy fina, pero nunca se rompe y siempre emerge por encima de las mentiras, como el aceite, flota en el agua.
Don Quijote (Cervantes)
El siglo XVIII español es quizás un gran desconocido en el contexto de nuestra historia. En una sociedad desmovilizada de la esperanza, paralizada y empobrecida por los cuatro frentes de guerra casi permanentes que había que atender; quiebras y hambrunas; la Corona y el pueblo parecían atrapados en el tiempo entre el Siglo de Oro y el fatídico y tenebroso siglo XIX con sus seis guerras – que se dice pronto-, una detrás de otra.
Pero como decía el poeta Leonard Cohen, “hay una grieta en todo, así es como entra la luz”. Con la Ilustración vino el reformismo, pero la resistencia del tejido político o lo que es lo mismo, de la aristocracia y de la Iglesia, no permitían experimentos ni zarandajas. España, sin duda alguna, ha sido siempre un motor de una potencia extraordinaria anulado por un freno de asimetría muy poderosa. Ya lo dijo Bismarck en su momento ante una capciosa pregunta de un periodista inglés. Si a eso le añadimos que somos el mayor parvulario del mundo, nos cuadra la ecuación.
Pero no hace falta una lupa, ni escrutar recónditos recovecos para encontrar increíbles hombres de Estado, genios o héroes de la milicia y darnos cuenta, de que tenemos un sobrado surtido de entre los mejores. Prohombres – y mujeres -, que aportaron a una sociedad atrasada, el sello reformista que allende nuestras fronteras comenzaban a brotar.
Su actuación al frente del gobierno no fue sencilla y estuvo plagada de calumnias, bulos y desplantes; todo ello, muy español
Más conocido como el Marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, está vinculado al reinado de Fernando VI, un monarca reformador a ultranza que puso el acento en la Armada y la mejora del sistema tributario. Ambos, de la mano en los asuntos de estado, tocaron las teclas adecuadas para frenar la patente decadencia que, inexorable, estaba devorando como la carcoma, un prestigio bien ganado en el concierto de las naciones. Éramos un coloso rodeado de ávidos liliputienses con malas intenciones. Curiosamente, los anglosajones, siempre en su idea permanente de dividir, no aceptaban la neutralidad española, tan fundamental para poder crecer tras tanto desgaste. Pero no hay que olvidar -y esto es fundamental-, que la política española de siempre, ha sido esencialmente cainita. El Marqués de la Ensenada tuvo que lidiar con las envidias internas y las zancadillas externas. Su actuación al frente del gobierno no fue sencilla y estuvo plagada de calumnias, bulos y desplantes; todo ello, muy español. Inglaterra jugó un papel determinante en la zapa del gran ministro que fue Ensenada intrigando, como es habitual para nuestra desgracia, contra este formidable político.
El proyecto político del marqués tenía una proyección de centuria, no era de un mandato o una docena de años, no; era algo más grande y portentoso. Una armada oceánica con más de 150 fragatas de última generación, factible en lo financiero y apoyada en una ingeniería naval (la de Guarnizo- Cantabria) de dimensiones colosales, un ejército profesional y una obra civil espectacular apostando por unas infraestructuras de vanguardia; una revolución en el catastro, y a esto, había que añadir una sanidad preventiva, mejoras sustanciales en los astilleros en Cádiz y La Habana y un compromiso regio con Ensenada que fue determinante hasta que Inglaterra con sus habituales malas maneras, acabó con la que probablemente fue la figura española más importante del siglo XVIII. Las vicisitudes padecidas a lo largo de su magistral gobernanza con los díscolos cortesanos prestos a hacerle la cama sin ningún pudor (era muy prusiano en su quehacer cotidiano en una corte de vagos), le hicieron perder la partida frente al futuro de España. Fue un tiempo en el que la monarquía española se abría a nuevas ideas, iniciativas políticas y una mejora de la calidad de vida para con el atribulado pueblo.
 |
Retrato del marino español Jorge Juan y Santacilia (1713-1773), que también fue caballero de la Orden de Malta. (Rafael Tegeo) |
Este hijo de hidalgos riojanos, tuvo una carrera meteórica basándonos en el apoyo de otro excelso ministro previo, llamado Patiño que alentando su probada eficacia lo impulsó hacia las más altas magistraturas del estado. Pero quizás, su error no fue tal, sino una derivada del hecho de la propia existencia de Gran Bretaña. Es sabido que el ilustre marino Jorge Juan, estuvo enredando a través de una nutrida cadena de espías irlandeses y portugueses en los astilleros del sur de la isla. Tras años de operar como Pedro por su casa, antes de ser descubierto, ya había tomado las de Villadiego disfrazado de alfombra persa en una veloz fragata portuguesa dedicada al comercio.
Enfrentado contra la Iglesia
Esta situación, que casi se convierte en un casus belli, descargó todas las iras de los cabreados británicos sobre el Marqués de la Ensenada que se vio obligado a dimitir. Aquellos hombres honorables, muy distintos de los de hoy, como fue el caso de Jorge Juan y el marqués de la Ensenada, dimitirían por pundonor y ética. El caso de Jorge Juan en particular fue sangrante en su enfrentamiento con la Iglesia y la Inquisición con el tema de la teoría heliocéntrica versus la teoría geocéntrica de los tonsurados. Llueve sobre mojado...
El advenimiento de Fernando VI incrementó sustancialmente el poder del Marqués de la Ensenada dándole cancha como un ministro orquesta, universal y plenipotenciario. Pero dos de los más destacados aristócratas del país, con cara de angelitos y de no haber roto un plato en la vida, se la tenían jurada. Los Duques de Alba y el de Huéscar, bien untados por los de Albión, consiguieron que nuestro buen ministro fuera desterrado al Puerto de Santa María. Poco más tarde, un Borbón decente, Carlos III, lo indultaría. Un helado invierno del año 1782, iniciaría en Gran Viaje. España, grandeza a raudales en un país de compleja gobernanza.
P.D. Este escribano desde estas líneas quiere elogiar a las gentes de uniforme y a los miles de jóvenes que se están entregando con gran altura de compromiso para con una desgracia evitable.
__________________________________________________Subir
al inicio ![]()